El jardín en el desierto, Grecia Cáceres
Después de la excelente novela Mar afuera (2017), la poeta y novelista Grecia Cáceres publica en 2024 El jardín en el desierto, es su sexta novela. El título, que funciona como una especie de oxímoron, sugiere lo que será la atmósfera peculiar de la novela, hecha de tensiones, de contrastes entre lo dulce y lo áspero, entre lo femenino (el jardín) y lo masculino (el desierto).
La novela es densa, son 319 páginas, ambiciosa ya que cuenta la historia de una familia cuando empieza su decadencia. Es también una novela de aprendizaje, ya que seguimos las aventuras de Leonor, la hija menor de la familia desde su niñez hasta la edad adulta.
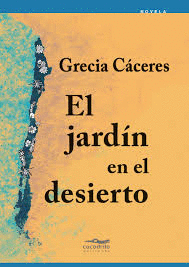
Contar la historia de una familia es un tema banal pero lo interesante aquí el enfoque escogido por la autora: opta por un punto de vista que privilegia el destino de los personajes femeninos como para suplir una falta como lo explica de manera metatextual una de las protagonistas: «Los libros, quién los ha escrito? ¡¡Los hombres!! Por eso lo digo, ellos dan su versión de las cosas, que no es la nuestra»(103). La otra originalidad de la novela estriba en la coordenada espacio-temporal, el Chile de principios del siglo veinte, en el Norte grande, y precisamente en un lugar llamado María Elena. Antes de que empiece la ficción, se dan unos datos precisos y reales sobre aquel sitio: «María Elena, a 220 kilómetros de Antofagasta oficina fundada en 1926 por la compañía Salitrera Anglo Chilena». Es una ciudad modelo , un oasis en el desierto tan inhóspito. Es a partir de este elemento referencial sacado de la realidad chilena que germinará la historia de la familia protagonista de la novela. El padre es un ingeniero que vino a trabajar a esa tierra impalpable que le quemó la piel y «estaba allí él como un conquistador fundando María Elena» (19); Estela, su esposa aborrece el desierto que lo carcome todo, y vive solo por su jardín lleno de flores y su familia: sus hijos dos varones, unas gemelas (la gemela rosa y la gemela celeste) que son de una gran belleza y Leonor la menor, de una belleza menos vistosa y sobre todo muy inteligente.
La novela empieza con una catástrofe doble, tanto a nivel privado como socio-económico, sinónimo del final de la felicidad para la familia: fallece Estela la madre y se cierra la filial de María Elena. El padre se va o más bien huye, por la vergüenza de ver a sus empleados despedidos, por el dolor de la pérdida de su esposa, abandonando a sus hijos. Primero volverá a Valparaíso para trabajar en un faro y luego nadie tendrá ya noticias de él. Es el lado policial de la novela. Seguiremos las aventuras de la niña Leonor, luego de la adolescente. ¿Qué hacer con la niña después de la muerte del padre? Llevará una vida de huérfana, vida errante de familia en familia, recogida primero por las cuñadas malas que la rechazan y luego por sus hermanas, las gemelas, una en Santiago, otra en Concepción. Estos episodios que cuentan las andanzas y malandanza de la joven Leonor —la huérfana desclasada, pobre recogida por unos parientes que la no tratan bien— reinsertan muy hábilmente la novela en el género novela de aprendizaje siglo XIX, a lo David Copperfield, pero femenino; a su manera Leonor a causa de la tragedia familiar emprende un camino parecido al de las heroínas de Jane Austen, las hermanas Brontë o Balzac . Leonor encontrará finalmente un hogar más cariñoso pero muy pobre, el de Fermín su hermano, un «desclasado» él también que vive con Lili la ex nana de Leonor.
Pero Leonor es fuerte, supera las vicisitudes; primero obedece a lo que dijo su mamá: «la niña tiene que estudiar» ( 67) y su refugio serán los libros; educada, curiosa, decide no tener la vida de su madre, de sus cuñadas, de sus hermanas mal casadas, es decir quiere escapar al destino que le depara su condición biológica: matrimonio, embarazo, parto,maternidad en una sociedad hipócrita donde reina la maledicencia y el qué dirán. En la novela, la mayor parte de los personajes masculinos tienen un papel poco favorecido: son cobardes, flojos, vanidosos, vulnerables o violentos, huyen, quieren suicidarse, son irresponsables. Pero como dice la gemela celeste : «(…) no es que los hombres sean malos. Es que son así , brutales en el fondo y tienen que aguantarse y disimular todo el día en el trabajo, con los amigos. Tienen que bajar la cabeza con los jefes por eso el hogar se transforman en tiranos» (103). El otro personaje femenino fuerte en la novela, es la señorita Rosita, empleada modelo, secretaria y brazo derecho del ingeniero al principio de la novela y de quien está enamorada en secreto. Pero aquella «doña Rosita la soltera» al contrario del personaje lorquiano guarda la cabeza fría, supera sus frustraciones, no se deja embaucar por « pajaritos o amores novelescos» (241). En la sociedad patriarcal de la época, aparece como un ser aparte pero respetado por ser trabajadora, ambiciosa y totalmente convencida de que la verdadera vida para una mujer, para ser dueña de su destino, es no casarse; acabará rica y con poder. Es el ángel de la guardia de Leonor, la que nunca la abandonará, la que vigila, siempre dispuesta a prestarle ayuda. Después de muchas peripecias Leonor finalmente será enfermera y se casará con Antonio, extraño personaje muy diferente de los otros protagonistas de la novela.
Leonor viaja, cambia de familia y en las evocaciones de Antofagasta, Tocopilla, a Concepción, Santiago, o Valparaíso, reconocemos esta sensibilidad paisajista que es uno de los rasgos de la escritura de la autora. Recordemos los paseos de Miranda por París, de noche en pleno invierno en Mar afuera. Aquí es el desierto árido, adusto, severo con su cielo enorme que contrasta con la alegría de un puerto como Valparaíso o es Chile en su extraña geografía. «Qué fin del mundo este país, alargándose hacia el polo sur, del desierto al hielo; una sola cinta descorriéndose, llevándonos siempre de la nada a la nada. Y ese mar y esta cordillera de los sueños que nadie se detiene a mirar» (80). El trasfondo social es relevante por determinar el destino de los personajes: es el de un país dependiente de su economía exportadora, la del salitre que fue motivo de guerras, materia prima codiciada, extraída por los ingleses luego los alemanes y que conocerá la decadencia tan impactante en la vida de la familia de Leonor.
La novela se divide en VI capítulos, pero dentro de cada capítulo hay pequeñas secuencias, todas con un subtítulo, lo da un aspecto folletinesco, cinematográfico como una serie con suspenso: ¿dónde está el padre? ¿ha muerto o no? ¿Y qué hay de las gemelas tan bellas y maliciosas, que saben pasar por encima de los convencionalismos? ¿Y los amores de Leonor? Como dice una de las gemelas: «Tu vida es de novela. Todas somos heroínas» (262). Y el final abierto de la novela no desentona con este relato lleno de aventuras que mantiene al lector en vilo. Queremos saber lo que va a pasar a Leonor y a su esposo Antonio ya que deciden irse de Tocapilla, empezar otra vida en un país más libre es decir el país vecino Perú. Llegan a Lima en octubre cuando las procesiones de Señor de los Milagros. Frente a la muchedumbre variopinta que sigue el anda del Señor de los Milagros, Leonor de repente se siente feliz, consciente de pertenecer a una gran familia latinoamericana, mezcla de razas y de orígenes, entre esclavos negros, indios, blancos.
En el jardín en el desierto reconocemos el talento de la autora para estructurar un relato y atreverse a imaginar la historia de una estirpe, darle vida, hacerla hablar un español chileno, a partir de un pequeño Macondo carcomido por el calor y fantasmagórico pero dotado de un potencial imaginario fuerte. ¿Qué opinarán los chilenos de la novela? Tal pregunta no es nada fortuita. El que pase en Chile es un buen ejemplo de extraterritorialidad: una manera de hacer caer las fronteras entre unos países del mismo continente y construir un amplio imaginario latinoamericano. Lo que logra perfectamente Grecia Cáceres.
Cáceres, Grecia. El jardín en el desierto. Cocodrilo ediciones, 2024.
Grecia Cáceres es poeta y narradora peruana. Ha publicado las novelas La espera posible (1998), La vida violeta (2003), Fin d’après-midi (2003), La colección (2012), Mar afuera (2017) y El jardín en el desierto (2024) así como dos libros de poesía De las causas y los principios: venenos/embelesos (1992) y En brazos de la carne (2006). Dirige el departamento América Latina del IESA Arts & Culture. Vive en París.



