La novela El molino, publicada por la editorial Bajo la luna en 2007, es la primera de Mariana Docampo. A ella se suman el libro de cuentos Al borde del tapiz (Simurg, 2001), el libro de relatos La fe (Bajo la luna, 2011), y un texto extraño, más difícil de catalogar, Tratado del movimiento (Bajo la luna, 2014). Su última novela, titulada V, acaba de ser presentada, nuevamente a cargo de la editorial Bajo la luna. El molino, por su parte, emerge con una voz potente y concisa, despojada e incisiva a la vez. A través de una estructura fragmentada y evasiva, el texto retrata la vida de una familia católica numerosa a través de la mirada de una de sus ocho hijxs, Juana. En gran medida, el recurso de la digresión remite a algunos de los mecanismos de la memoria y de sus esfuerzos por reconstruir no solo un pasado común sino también la propia biografía. Ese intento de dar cuerpo a la rememoración oscila entre el dato preciso y una materia inasible. En cuanto a lo primero, una voz narradora consigna fechas con insidiosa exactitud. Por otro lado, lo narrado se cuela por esa estructura bajo la forma de escenas fantasmagóricas, retazos de evocaciones, información que se percibe como tramada por las contradicciones. Así funcionaría, en principio, la memoria, tan indispensable para la comprensión del yo como poco confiable.
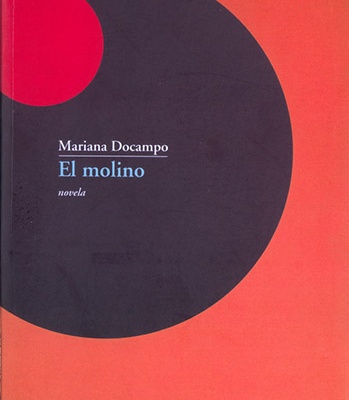
Lo cierto es que la novela se enfrasca en la construcción de una subjetividad -en tanto que- narrada, que adopta como recurso la escritura para dar materialidad a ese acto que Judith Butler define como el “dar cuenta de sí mismo” (2009). Sabemos que la mirada narrativa está centrada en Juana siendo niña, pero la vemos muchos años más tarde, en el gesto de intentar escribir. El presente de la narración aparece fijado entre los años 2004 y 2005. Sea frente a un cuaderno, sea frente a la computadora, la narradora nos hace partícipes en un par de breves escenas de cierta dificultad a la hora de consignar las experiencias de su pasado familiar. Esas y otras escenas tienen algo de textura cinematográfica, al igual que algunos rasgos del texto. Un ejemplo de esto es la puntuación que se va haciendo con citas tomadas de los Evangelios, así como con la consignación de fechas exactas, que hacen pensar en un guion de cine.
La voz narradora se pregunta “¿Cómo llegué hasta aquí?” (25). Y es por eso que se le hace inexorable trazar un mapa de esa experiencia, un croquis que da cuenta de una topografía más espectral que real. Ese “mapa” conduce al país de los afectos y es la novela que tenemos en las manos. Pero el espacio que la protagonista esquemáticamente dibuja en su cuaderno, tiene un referente concreto, al que nos conduce la narración. En definitiva, el relato nos lleva de la mano de esa narradora a sus parajes de infancia. A través de este periplo cobra figura una cartografía de emociones, tramada a partir de una amplia gama de afectividades en conflicto. El mapa, como se ve en la extensa cita, sintetiza una topografía de recuerdos e impresiones:
La tela de la lámpara proyecta una sombra sobre los nudillos de mis manos. Me quedo mirando la hoja. La línea de sombra se traslada hasta mis dedos. Cae sobre el papel. Dibujo un pequeño molino. Aliso la superficie con la mano abierta. Trazo una línea recta hacia la derecha. El árbol del ahorcado. Otra línea en vertical. El estanque. Del otro lado de la página: la laguna de las ocas. Más abajo, el pantano. Trazo una flecha desde allí. Escribo «urúes» con letra de imprenta. Dibujo el cruce de los caminos. Saco una flecha desde el pantano hacia el borde de la hoja: «Atajo hacia el molino» (89).
Allí, el molino actúa como mojón y adquiere un papel de pieza enigmática de un rompecabezas, que nunca termina de armarse por completo.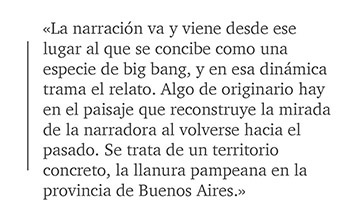
Esa pregunta que resuena como un hilo de Ariadna en la arquitectura del laberinto, se lanza hacia otra cuestión que es la del origen. La narración va y viene desde ese lugar al que se concibe como una especie de big bang, y en esa dinámica trama el relato. Algo de originario hay en el paisaje que reconstruye la mirada de la narradora al volverse hacia el pasado. Se trata de un territorio concreto, la llanura pampeana en la provincia de Buenos Aires. Este es un espacio con una larga tradición narrativa en Argentina y que ha jugado un rol central en la configuración de la idea de Nación. De modo que volver a narrar desde ese espacio, el del campo, se inscribe dentro de los relatos nacionales. En concreto, la narración se concentra en el período en que la familia encabezada por Eva y Ricardo vive en la localidad de Zárate, en una casa con jardín, en una zona que se encuentra a la vera de unos descampados. Están allí a causa del trabajo del padre, que es ingeniero, en una de las fábricas de la región. La familia está compuesta por ocho niñxs, además de la pareja parental, y recibe de vez en cuando las visitas de los abuelos y de la tía Eugenia, hermana de la madre. Ese núcleo familiar y ese espacio caracterizado por el contacto con la naturaleza, constituyen el ambiente en donde Juana pasa parte de su niñez.
Los recuerdos, vistos a la distancia, llevan una carga que no resulta tan fácil de dilucidar. Algunos de los hechos narrados con insistencia, y que vuelven a la manera desplazada de los sueños, pueden llegar a parecer siniestros. Sin embargo, le dejan a la niña la impresión de haber pasado en Zárate unos “años gloriosos” (10). La familia habita allí una casa con un jardín de árboles frutales, huerta, y con una pileta. La vida en ese lugar parece contener todo lo que una infancia feliz puede llegar a desear. Lxs niñxs van al colegio y a la parroquia. Los domingos, la familia marcha en procesión a la misa. Luego es que tienen lugar las excursiones por el campo, en particular la caminata hacia el molino. Estas expediciones son las que presentan algunos de los rasgos más ambiguos de la narración. Se ve una matriz en ellas que es la presencia soterrada de un peligro tan indefinido como acechante. Esta amenaza parece quedar simbolizada en entidades como el “árbol del ahorcado” o en los “urúes”, unos pájaros locales que adquieren el estatuto de lo monstruoso. La familia marcha por los pastizales en dirección al molino en cuestión y hacen un picnic en alguno de esos descampados. El padre es quien dirige la marcha, mientras que la madre se ocupa de la retaguardia, es decir, del picnic y de lxs niñxs menores, siempre rezagados. La conducción del padre poco tiene de amena. Sus gestos hiperbólicos y amenazantes hablan a las claras de una personalidad perturbada, algo que estallará años más tarde bajo la forma de una crisis nerviosa. La madre, por su parte, siempre aparece mostrada bajo el gesto resignado de una Madonna que asume su rol de cargar con el dolor ajeno como si fuera un designio de la naturaleza.
La mirada de la niña, sesgada no solo por su parcialidad sino por cierta coloración que da el ensueño, se erige como cuestionadora de ese orden familiar, sobre todo en lo que concierne a la división de roles de acuerdo con los vectores sexogenéricos, y las consiguientes jerarquizaciones que constituyen el sustento de ese orden. También produce un amargo desmontaje de la figura del pater familias, a la que muestra en su vulnerabilidad, pero además en una violencia arbitraria y fútil. Muy significativa es la escena “originaria” de ese vínculo con el padre, el recuerdo en el que la niña dice haber visto al padre por primera vez. Ese hombre aparece sentado enfrascado en el juego del cubo mágico, como si fuera un niño. Su ensimismamiento va a ser la cifra de todo un comportamiento futuro. Se exhibe en sus patéticos discursos sobre los temas más variados (en particular los referidos a las ciencias y la técnica), en la falta de empatía con respecto a su mujer y a lxs niñxs, en sus reacciones estentóreas ante las cuestiones más ínfimas.
Aunque no se sostenga de modo explícito, la novela se articula sobre la idea de que lo personal es político. Esos años “gloriosos” y supuestamente felices no se encuentran delimitados porque sí. El período acotado de la vida en Zárate sucede en un momento que tiene una significación particular en la historia nacional, ya que se extiende entre los años 1979 y 1981. Coinciden con una de las épocas más oscuras vividas por la Argentina, los años del terrorismo de Estado llevado adelante por la dictadura cívico-militar del así llamado Proceso de Reorganización Nacional. Entonces, el peligro sesgado que parece estar a punto de estallar en cualquier momento, si bien no afecta a esta familia de manera directa, se encuentra rondando, y se cuela por ciertos intersticios discursivos. Nunca se dice de modo explícito por qué el padre perderá su trabajo en el año 1981, lo que obliga a la familia a vagar por el país durante un tiempo, luego a volver a Buenos Aires. En definitiva, a abandonar esa extraña forma de paraíso que supone la vida en Zárate. Tal vez tenga más que ver con los problemas de personalidad del padre, que a la larga dejarán en evidencia comportamientos neuróticos rayanos en la locura. Pero lo cierto es que hay un aire amenazante que los padres intentan negar por medio de la indiferencia, pero logra atravesar esa ignorancia deseada. Juana hace referencia a los sonidos de explosiones y de disparos que se escuchan en el fondo de la escena, aunque estos puedan llegar a quedar opacados por las intensas tormentas pampeanas.
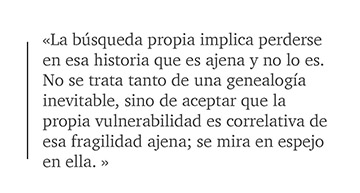
La necesidad de narrarse que configura la novela, más allá de los varios temas que la cruzan y que pueden apuntar a cuestiones como la impostura de ciertas posiciones ideológicas o diversas formas de negacionismo, se estructura de manera de escenificar lo que significa el acto de “dar cuenta de sí mismo”, antes mencionado. No solo remite a la idea de Judith Butler de que el origen se hace accesible en forma retroactiva, a través de la pantalla de la fantasía. Es decir, conocemos nuestro origen a partir de los relatos que hacen otros de nosotros. Siempre tenemos que tomarnos el trabajo de reconstruirlo. La novela es, a su vez, la puesta en texto de la “escena de reconocimiento” que plantea Butler. Supone que uno solo puede dar y recibir reconocimiento a condición de quedar desorientado de uno mismo y de aceptar el exceso o la opacidad de la propia identidad (62). En ese acto de no buscar satisfacción, de aceptar esa opacidad, permitimos vivir al otro. El reconocimiento nos obliga a suspender el juicio a fin de aprehender a ese otro (65). De ahí el lazo intenso que se genera en la novela entre la historia de la hija, Juana, y el padre. La búsqueda propia implica perderse en esa historia que es ajena y no lo es. No se trata tanto de una genealogía inevitable, sino de aceptar que la propia vulnerabilidad es correlativa de esa fragilidad ajena; se mira en espejo en ella. El reconocimiento de esa otra humanidad se hace necesaria para completar la propia. Pero no por una cuestión meramente familiar, ni genética ni afectiva. Tiene que ver con eso de que, para encontrarse, hace falta primero perderse en el otro.
Esta deliberación también es moral. O siguiendo a Butler, es el acto por el cual el sujeto, que ha sido producido previamente por la moral, debe encontrar la relación con ella. Debe negociar con ese conjunto de normas y reglas de una manera vital y reflexiva (2009, 21). De ahí el punteo que van llevando a cabo las citas evangélicas, el formato bajo el cual irrumpen en el texto las normas. Butler afirma que, así como las normas hacen un periplo que demarca una temporalidad que no es la de la propia vida, en ciertos aspectos son las que sostienen esa vida en su inteligibilidad (54). Por eso es que las citas evangélicas no siempre parecen tener una relación con lo que va siendo narrado; o al menos, no es posible leerlas de manera alegórica. Pero sí se ve una voluntad de orientación en ellas. Es muy explícito en la cita que se utiliza como epígrafe, que hace una referencia al padre mediante el rodeo del Padre. En esa conocida frase de Cristo tomada de Juan 14:6-7 (la que afirma que “Nadie va al Padre, sino por mí”), se propone una entrada de lectura para la novela que implica esa necesidad de conocerse mediante el recurso del desvío. Imposible no notar una torsión atravesada de humor, y que convierte al texto en queer, en el hecho de que la narradora/protagonista se llame Juana. El texto no solo baja de su sitial a la figura paterna, a ese pater familias ejemplo de varón mutilado (en términos de Elisabeth Badinter), sino que feminiza la voz de autoridad. Entre otras cosas, entreveradas de manera muy sutil, la novela ofrece propuestas de familias alternativas, así como de sexualidades diversas. Lo que resulta claro en este camino lleno de atajos y de desvíos es el deseo de auto-construcción subjetiva, traspasando los patrones de una moral hegemónica, tras la búsqueda de la propia habitabilidad.
Bibliografía citada:
Badinter, Elisabeth (1993). XY, la identidad masculina. Bogotá, Norma.
Butler, Judith (2009). Dar cuenta de sí mismo. Violencia ética y responsabilidad. Buenos Aires, Amorrortu.
Docampo, Mariana (2007). El molino. Buenos Aires, Bajo la Luna.
Mariana Docampo (Buenos Aires, 1973). Narradora y poeta, estudió letras en la Universidad de Buenos Aires. En el año 2001 publicó el libro de cuentos Al Borde del Tapiz (Simurg). El Molino es su primera novela.



