Svetlana Alexiévich: una Nobel que habla del dolor
Chernóbil es la ciudad donde no se puede vivir. Las casas abandonadas se caen a pedazos, las paredes se descascaran y los muebles acumulan polvo radiactivo. En las fotos de los estantes sonríen personas que antes de salir huyendo dejaron la ropa revuelta, pero las puertas cerradas pensando que iban a volver. Pero no podrán hacerlo en 24 000 mil años porque en Chernóbil todo arde: los muebles, las verduras, los animales, las fotos. “Todo arde”, se repite varias veces en el libro documental Voces de Chernóbil de la última ganadora del Nobel Svetlana Alexiévich. Todo arde sin fuego, todo arde pero no se ve, no se huele, no se siente: solo se escucha. La radiación es un sonido metálico y agudo que ha llevado a todos sus habitantes a la muerte. Y nosotros lo escuchamos en cada página a través del miedo de aquellos sobrevivientes que también arden, que saben que la radiación está consumiendo sus órganos, sus genes y sus células sanas.

Quienes vivieron la catástrofe de Chernóbil sienten la muerte en las espaldas. Alexiévich lo sabe y decide acercarse a esas personas que chirrían cada vez que se les acerca el dosímetro para medir sus niveles de radiación. Alexiévich los conoce, todos conocen a la gente de Chernóbil contaminada, vieja y enferma. Hombres y mujeres que engendran niños débiles que invaden los hospitales para morir de cáncer o que traen al mundo seres que no parecen humanos. Alexiévich se acerca a ellos y los hace hablar. ¿Para qué? ¿Para que no se repita una tragedia similar? Ya se sabía lo ocurrido en Hiroshima y Nagasaki: la bomba atómica mató a 70 000 personas con una sola explosión y dejó restos carbonizados y sombras donde antes hubo cuerpos que nunca pudieron encontrarse. Dejó también sobrevivientes con la piel destrozada y otros que se fueron quemando por dentro hasta quedar completamente deshechos. Dejó nuevas generaciones enfermas. Y ya se sabía que eso podía ocurrir. Pero se suponía que el de Chernóbil era el átomo bueno, el de la paz y el progreso; el átomo que pondría a la Unión Soviética en primer plano por algo positivo después de la Segunda Guerra Mundial, el Cerco de Leningrado, Stalin, los campos de trabajo forzado y los incontables muertos. El átomo amigo que terminó siendo muy peligroso. ¿Lo recordó el gobierno soviético cuando en menos de tres años construyó plantas nucleares que, por cuestiones de seguridad, a Japón le tomó más del doble del tiempo concluir? ¿Lo recordó cuando inesperadamente explotó el reactor y se sometió a los pobladores a una fuerza equivalente a 350 bombas atómicas? No. Porque no se recuerda para que las tragedias no vuelvan a suceder sino para entender que, aunque se sepan de antemano las consecuencias, el poder seguirá haciendo lo que le conviene sin pensar en sus efectos catastróficos. Se recuerda para ser consciente de que el peligro está en todas partes: en los fusiles, la guerra, la vida cotidiana, la dictadura, el terrorismo, la delincuencia, las casas, el átomo. Los actos violentos se producen porque hay una estructura que los permite. Y ante esa estructura nosotros somos insignificantes. Y la memoria también.
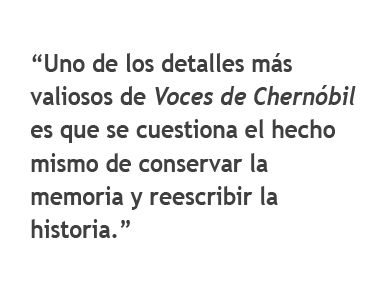 Entonces, ¿para qué contar la historia de Chernóbil? El libro documental de Alexiévich no se propone recordar lo sucedido con la retórica paternalista del discurso de la memoria ni con el viejo lema “nunca más”. Tampoco para apoderarse del dolor ajeno y “darle voz” a quien no la tiene. Mucho menos para replicar la versión oficial, surgida desde entidades estatales que escriben documentos en los que supuestamente deberíamos creer. Alexiévich y los sobrevivientes de Chernóbil cuestionan esa versión oficial: cuestionan que tuvieran que creerse héroes que salvaban a la nación, cuestionan la subjetividad soviética del soldado que se ofrece voluntariamente para cumplir órdenes, y que quienes se enfrentaron al reactor eran los “hombres verdaderos” que la nación necesitaba en esos momentos de emergencia. Cuestionan el silencio de las autoridades después del desastre, un silencio que evitaba el pánico, pero que exponía a la población a una muerte lenta, pero inevitable. Cuestionan las decisiones personales que se vieron obligados a tomar después de la explosión: ¿dejar morir a tu pareja para salvar tu vida? ¿Quedarte y morir a su lado? ¿Desearle la muerte a tu hijo que, entre gritos de dolor, agoniza en la cama de un hospital? El verdadero acto político es escribir desde estos cuestionamientos y destrozar las versiones oficiales producidas desde el poder. Los testimonios de este libro escriben esa versión paralela que la autoridad ha silenciado temporalmente y que reaparece convertida en un murmullo que grita y golpea en cada página de Voces de Chernóbil. ¿De qué sirven el heroísmo, los diplomas, las condecoraciones y el dinero ante la muerte? ¿De qué sirve la literatura que no evita que las células cancerígenas se reproduzcan sin parar en cada cuerpo y en cada niño que nace? Si de algo sirve la literatura es para hacerle la guerra a esa historia oficial. Y eso Alexiévich lo tiene muy presente.
Entonces, ¿para qué contar la historia de Chernóbil? El libro documental de Alexiévich no se propone recordar lo sucedido con la retórica paternalista del discurso de la memoria ni con el viejo lema “nunca más”. Tampoco para apoderarse del dolor ajeno y “darle voz” a quien no la tiene. Mucho menos para replicar la versión oficial, surgida desde entidades estatales que escriben documentos en los que supuestamente deberíamos creer. Alexiévich y los sobrevivientes de Chernóbil cuestionan esa versión oficial: cuestionan que tuvieran que creerse héroes que salvaban a la nación, cuestionan la subjetividad soviética del soldado que se ofrece voluntariamente para cumplir órdenes, y que quienes se enfrentaron al reactor eran los “hombres verdaderos” que la nación necesitaba en esos momentos de emergencia. Cuestionan el silencio de las autoridades después del desastre, un silencio que evitaba el pánico, pero que exponía a la población a una muerte lenta, pero inevitable. Cuestionan las decisiones personales que se vieron obligados a tomar después de la explosión: ¿dejar morir a tu pareja para salvar tu vida? ¿Quedarte y morir a su lado? ¿Desearle la muerte a tu hijo que, entre gritos de dolor, agoniza en la cama de un hospital? El verdadero acto político es escribir desde estos cuestionamientos y destrozar las versiones oficiales producidas desde el poder. Los testimonios de este libro escriben esa versión paralela que la autoridad ha silenciado temporalmente y que reaparece convertida en un murmullo que grita y golpea en cada página de Voces de Chernóbil. ¿De qué sirven el heroísmo, los diplomas, las condecoraciones y el dinero ante la muerte? ¿De qué sirve la literatura que no evita que las células cancerígenas se reproduzcan sin parar en cada cuerpo y en cada niño que nace? Si de algo sirve la literatura es para hacerle la guerra a esa historia oficial. Y eso Alexiévich lo tiene muy presente.
Uno de los detalles más valiosos de Voces de Chernóbil es que se cuestiona el hecho mismo de conservar la memoria y reescribir la historia. La razón es muy simple: cuando alguien sufre una tragedia tan dolorosa, antes de pensar en que la memoria va a servirle a los científicos para corregir los errores cometidos, o a los escritores que usurparán su dolor para volver sus textos más interesantes, o a los políticos que aprovechan las circunstancias para ganar popularidad, antes que eso, mucho antes, la gente recuerda porque no quiere olvidar a la persona que se le murió en los brazos con el cuerpo hinchado, la intravenosa de la quimioterapia destrozando sus venas y la voz debilitada suplicando por la muerte. “Quiero dejar testimonio: mi hija murió por culpa de Chernóbil (…) apunte usted. Apunte al menos que mi hija se llamaba Katia… Katiusha. Y que murió a los siete años” (75), dice un padre a quien le importa muy poco que su hija sirva para que las tragedias no se vuelvan a repetir. Un padre que tuvo que ver a su hija calva, a sus amigas calvas, siete niñas calvas que no se pudieron salvar de la radiación. Siete niñas calvas a quienes no se les olvida porque se sintió amor por ellas. Porque eran personas y no datos útiles que pudieran servir para el futuro. Se recuerda al familiar querido y no al objeto radiactivo que nos muestra los terribles daños que padece el cuerpo después de la exposición del átomo. ¿Acaso no se tenía como antecedente Hiroshima y Nagasaki? “Como si se tratara de un experimento que se hiciera con nosotros. A todos les resulta interesante. No puedo librarme de esta sensación. Ya nunca podré librarme” (169), se lamenta una mujer que también se llama Katia. Una mujer convertida en estandarte de una memoria más interesada en los símbolos que en el dolor.
Otras víctimas prefieren no recordar: “Hay algo de antinatural en eso de reunirse y recordar la guerra. Recordar cómo los mataban y cómo mataban ellos. Personas que han sufrido juntas la humillación o que han conocido hasta dónde puede llegar un hombre allí” (177), comenta Sergei, documentalista. Y algo parecido ocurre con la gente de Chernóbil. ¿Por qué querrían recordar lo que les hicieron? ¿Por qué recordar que perdieron su tierra, dejaron sus casas, vieron morir a sus vecinos y que son unos apestados ante sus compatriotas? Pero sobre todo, ¿quién quiere recordar que va a morir de una manera dolorosa? ¿Quién quiere recordar que la comida, el agua, la leche materna, la carne y los vegetales son radiactivos y que alimentarte con ellos va a acelerar un final que de todos modos es inevitable? Ya lo saben, todos los saben. Pero qué se puede hacer si hay que continuar viviendo, si no hay dónde ir, si la radiación los acompaña a todas partes aunque traten de escapar de ella. ¿Qué hacer si se quiere una vida normal? Muchas víctimas intuyen una muerte cercana, pero han decidido dejar de lado la tortura de la memoria para comenzar de nuevo o al menos intentarlo. ¿Para qué esforzarse en recordar la tragedia y la vida anterior a ella si volver a empezar requiere de toda nuestra fuerza? “Nuestra única respuesta es el silencio. Cerramos los ojos como niños pequeños y creemos habernos escondido y que el horror no nos encontrará (…) Así pues, ¿qué es mejor? ¿Recordar u olvidar?” (145), declara Yevgueni, un profesor universitario que vive con una contradicción interna: habla para recordar que es un sobreviviente de la catástrofe, pero al mismo tiempo quiere olvidar ese dolor tan grande que lo consume todo.
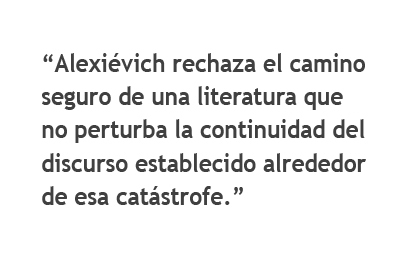 ¿A quién le pertenece el futuro después de Chernóbil, ese futuro que la memoria supuestamente impedirá que se repita? ¿Cómo pensar en el futuro cuando la explosión del reactor no es parte del pasado sino que el átomo sigue presente en la enfermedad, las malformaciones y la amenaza de seguir procreando niños que morirán prematuramente? La capacidad destructiva del átomo cancela toda posibilidad de futuro y Chernóbil es la prueba de ello. No hay memoria que nos pueda asegurar que tendremos un futuro: la próxima vez que explote un reactor, estalle una guerra, se instale una dictadura, se asesine o se desaparezca a miles de personas, tragedias que van a pasar, inevitablemente van a volver a pasar, ¿diremos que olvidamos los hechos del pasado? ¿O una vez más comprobaremos que recordarlos no fue suficiente? No basta con recordar, sino que hay que analizar la cadena de eventos que llevaron a un desastre y observar si se mantiene la estructura que los provocó. Mientras esa estructura no se destruya, todo seguirá repitiéndose. “He comprendido que me veo impotente. Que no comprendo. Y me estoy destruyendo con esta incapacidad de comprender. Porque no reconozco este mundo, un mundo en el que todo ha cambiado. Hasta el mal es distinto. El pasado ya no me protege. No me tranquiliza. Ya no hay respuestas en el pasado” (61), declara Piort, un psicólogo que no encuentra respuestas en el pasado por la sencilla razón de que el pasado no nos protege de nada. Es solo un archivo que sirve para comprobar que las tragedias se repitieron y se seguirán repitiendo mientras se mantenga un sistema destructivo al que no le importa tu muerte, la muerte de Katia, la muerte de todas las víctimas de Chernóbil porque no son más que “daños colaterales” de un proyecto mayor del que pocos resultan beneficiados. Nada es eterno después de Chernóbil. No hay futuro porque en Chernóbil todo es un presente doloroso que sigue aniquilando a sus víctimas cada vez que se les recuerda que deben sobrevivir entre altas tasas de mortalidad, proliferación de cementerios y velorios cotidianos de amigos que finalmente sucumbieron a la radiación. ¿Cómo pedirles a esos niños enfermos que recuerden a sus amigos si ellos morirán de la misma manera? No hay futuro porque nadie podrá sobrevivir a Chernóbil por mucho tiempo. Ni siquiera nosotros mismos porque Chernóbil es el reflejo de una destrucción que no podremos evitar.
¿A quién le pertenece el futuro después de Chernóbil, ese futuro que la memoria supuestamente impedirá que se repita? ¿Cómo pensar en el futuro cuando la explosión del reactor no es parte del pasado sino que el átomo sigue presente en la enfermedad, las malformaciones y la amenaza de seguir procreando niños que morirán prematuramente? La capacidad destructiva del átomo cancela toda posibilidad de futuro y Chernóbil es la prueba de ello. No hay memoria que nos pueda asegurar que tendremos un futuro: la próxima vez que explote un reactor, estalle una guerra, se instale una dictadura, se asesine o se desaparezca a miles de personas, tragedias que van a pasar, inevitablemente van a volver a pasar, ¿diremos que olvidamos los hechos del pasado? ¿O una vez más comprobaremos que recordarlos no fue suficiente? No basta con recordar, sino que hay que analizar la cadena de eventos que llevaron a un desastre y observar si se mantiene la estructura que los provocó. Mientras esa estructura no se destruya, todo seguirá repitiéndose. “He comprendido que me veo impotente. Que no comprendo. Y me estoy destruyendo con esta incapacidad de comprender. Porque no reconozco este mundo, un mundo en el que todo ha cambiado. Hasta el mal es distinto. El pasado ya no me protege. No me tranquiliza. Ya no hay respuestas en el pasado” (61), declara Piort, un psicólogo que no encuentra respuestas en el pasado por la sencilla razón de que el pasado no nos protege de nada. Es solo un archivo que sirve para comprobar que las tragedias se repitieron y se seguirán repitiendo mientras se mantenga un sistema destructivo al que no le importa tu muerte, la muerte de Katia, la muerte de todas las víctimas de Chernóbil porque no son más que “daños colaterales” de un proyecto mayor del que pocos resultan beneficiados. Nada es eterno después de Chernóbil. No hay futuro porque en Chernóbil todo es un presente doloroso que sigue aniquilando a sus víctimas cada vez que se les recuerda que deben sobrevivir entre altas tasas de mortalidad, proliferación de cementerios y velorios cotidianos de amigos que finalmente sucumbieron a la radiación. ¿Cómo pedirles a esos niños enfermos que recuerden a sus amigos si ellos morirán de la misma manera? No hay futuro porque nadie podrá sobrevivir a Chernóbil por mucho tiempo. Ni siquiera nosotros mismos porque Chernóbil es el reflejo de una destrucción que no podremos evitar.
Voces de Chernóbil es la antimemoria de la catástrofe. Alexiévich se niega a reproducir la versión oficial que pretende manipular la construcción de la historia con el objetivo de fabricar héroes donde lo que hubo fueron víctimas que hasta ahora sufren las consecuencias del sacrificio al que fueron sometidos. Nuestra salvación fue posible gracias a la destrucción de sus órganos y al costo de sus cuerpos que terminaron cubiertos de llagas. Por tanto, Alexiévich rechaza el camino seguro de una literatura que no perturba la continuidad del discurso establecido alrededor de esa catástrofe. “He leído muchos libros, vivo entre libros, pero no puedo explicarme nada” (403), reclama Valentina, esposa de uno de los tantos liquidadores que lucharon para detener la radiación. ¿Qué nos pueden explicar los libros ante el dolor, la destrucción y la muerte? Alexiévich deja de lado los lugares comunes sobre la memoria y, a cambio, construye una historia alternativa que no está plagada de retórica ni de artificios. Tampoco es una historia que absorbe el sufrimiento de las víctimas para reducirlo a una serie de datos que se supone serán útiles en el futuro. Voces de Chernóbil, finalmente, no utiliza los testimonios con el objetivo de construir engañosos discursos de esperanza que prometan salvación a través del recuerdo constante de los daños producidos, sino que no olvida en ningún momento que lo importante es la gente que murió. Que existieron personas que fueron queridas y merecen ser recordadas por todo lo que hicieron en vida y no solo por el final trágico que acabó con ellas. Alexiévich destruye todo lo que se asume como cierto y aceptable para presentarnos una nueva visión: una que no admite que estas personas terminen reducidas a objetos útiles para continuar alimentando el discurso de la memoria.
Alexiévich, Svetlana. Voces de Chernóbil. Madrid: Siglo XXI, 2006, 300 p.
Svetlana Alexiévich, novelista y periodista ucraniana, nacida en 1948, es autora de seis libros de crónicas entre los cuales están La guerra no tiene rostro de mujer (2015), Voces de Chernóbil (2015) El fin del Homo sovieticus (2015). Recibió el Premio Nobel de literatura en el año 2015.




Texto descorazonador.