Patricia de Souza vuelve con esta nueva novela que recorre diferentes zonas geográficas interiores y territoriales. La autora construye un Yo mayúsculo en femenino, con una voz más potente, más alta.
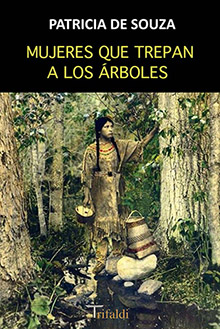
Manuela
Desde que he llegado me acompaña la historia de la vida de otra mujer. Las colecciono, las elijo. Y se convierten en mis guías. Pienso cada vez más en la vida de Manuela Sáenz, la veo entrar y salir, recorrer pasadizos, repito la imagen del encuentro con Bolívar, el encuentro con alguien que será su testigo y su acompañante. La soledad es no encontrar nunca esa persona que nos observe con benevolencia. Y que nos acompañe.
¿Pero, qué es esto? No es un diario, ni siquiera un cuaderno de notas, esto es un libro, uno más, me pregunto, una botella al mar. O una carta robada que viaja hacia cualquiera.
Encuentro la foto de mi hijo abrazado a una mujer en lo que parece una calle de Miami. Está tan flaco que se diría que es un joven de una barriada de Lima. No me veo como su madre, me veo como una hermana. Si me obligo a escribir es para aceptar que el tiempo existe. Tal vez pude empezar en el instante en que tenía la edad de ese hijo, pero esto no sucede, es demasiado pronto y el lenguaje no ha madurado. Mi hijo tiene la piel demasiado blanca para pensar que es pobre, sería lo que se dice, “un burgués desclasado”, un arruinado de clase superior. Poco importan las horribles clasificaciones.
El mundo. Una señora dice en el metro: estamos asistiendo a un cambio radical en la forma de relacionarnos, de mirarnos, de encontrarnos. Nadie puede pasar del Facebook, y la mensajería ha pasado a ser un instrumento del pasado, un cadáver. Nadie escribe largo. Tengo solo una o dos personas que son capaces de mandarme un mail, y mi vida depende de eso. Mi vida concreta es pobre en encuentros y rica en imaginación. Conforme pasan los años y me convierto en una mujer madura, lo que se dice comúnmente, “de edad”, siento que somos solo espectadoras. Duele que la vida nos dé la espalda, pero es solo una impresión, la vida sigue ahí aunque nos transformemos y la repetición se imponga.
Pienso: No podemos ser siempre nuestro propio personaje, debemos ser lo que somos, alcanzar esa unión casi imposible: la imagen interior unida a la que los demás nos envían desde fuera.
Flora
Me levanté esta mañana pensando en este fragmento. “La pasión se parece a la locura”, escrito por Flora Tristán, apoyada sobre su mesa, el cabello negro sobre los hombros. Una luz amarilla entra por la ventana. El dolor de la vejiga es infame, la sed implacable. Tiene cuarenta y cuatro años.
Miércoles, 26 de junio
Esta mañana carta del editor. Me dice que es un texto “demasiado femenino”. No sé qué quiso decir con eso.
Sonaba tan falso, tan estratégico, que ni siquiera dolió. Era vulgar. Luego me decía que le había parecido “muy bien escrito”. Ironías del destino, ninguna de sus frases lo comprometían de verdad.
Desde ese día, una gripe alérgica, con dolor de estómago, catarro, dolores de garganta y nariz aguada, con mucho fluido, me empezó a atacar. Hace dos noches que no puedo dormir bien. Me siento, me acomodo dos almohadas debajo de la espalda, y nada cambia. De pronto este estado febril de la alergia me ha hecho recordar a mi abuela. Le gustaba que la llamasen “oma”, en alemán, que era como le decían mis primos hermanos de madre alemana, hijos de mi único tío paterno, Amadeo. Ella detestaba la palabra “abuela”, como todas las mujeres detestan que las conviertan en una momia. Mi madre le decía “la bruja”, contaba que practicaba el vudú, como era de la selva ella debía ser “una mala mujer”. La oma era muy pequeña, de piel casi transparente y pelo rubio corto, de rasgos toscos y de un busto generoso que siempre dejaba adivinar a través de escotes en V que descubrían la hendidura del medio. Su boca besaba como un chupón las mejillas que nosotras limpiamos de un manotazo mientras decimos en voz baja: bruja. Prepara platos deliciosos cuando vamos a visitarla con nuestro padre durante el verano, sobre todo las carnes que acompaña con ensaladas sofisticadas, aunque nosotros no entendemos por qué es tan pequeña y besa tan fuerte. Nuestra abuela materna es alta, maciza y esbelta como un roble. En los días de gripe fuerte, me quedaba en casa de la oma, pasaba noches de fiebre en las que ella me alcanzaba batidos de clara de huevo y jugo de naranja, me pasaba el Vick vaporub en la espalda cubriéndolo de papel periódico que luego crujía y picaba cuando me volteaba sobre la cama. Tardo días en recuperarme sumida en esa leve sensación de estar bajo el cuidado de mi abuela-bruja, lo que me hace soñar mucho más que las chicas de mi edad. Salgo a la calle vestida con una chalina de lana roja, una vincha roja, zapatos de charol. Me gusto así, soy la niña engreída que nunca he sido, soy la continuación de mi madre y la Camila con sus piernas bien plantadas, a veces quiero levantarme la falda, gritar, una histérica la niña que pide a su abuela que le compre los chocolates de cacao que viene de la selva porque está leyendo un libro que no es para niñas, Cacao, de Jorge Amado. Mi imaginación se alimentaba del estado febril, corría como una yegua loca, desatada. Dormía, soñaba, dormía. Es curioso que nunca haya llorado su muerte. Estoy en Francia cuando me lo anuncia mi hermano mayor. ¿Qué siento? No recuerdo ni siquiera qué estaba haciendo cuando esto sucedió. Lo único que hice en una de mis visitas a Lima, cuando ella ya estaba casi ciega, fue apretarle la mano para despedirme de ella. Sabía que no pasaría mucho tiempo, y a lo mejor esa sea la razón por la cual tengo un espacio en blanco de ese momento. Cuando me lo dicen ocupo un estudio en la calle Beaubourg para terminar una tesis, cerca de Châtelet. Los libros están regados por el piso, hace mucho frío en el interior, tengo el interior del cuerpo también congelado. A veces sigo por la ventana los movimientos del departamento del frente y pienso en mi familia, allá, en mi país, pienso en nuestra vida en la Ciudad con mamá y mis hermanas. Después de saber que la oma ya no estaba, miré enseguida las buhardillas cubiertas de laja de los edificios de París. Hubiese querido estar en Lima, pero estaba ahí, como una gitana, sola, alzando el teléfono para llamar a un amigo y pedirle ayuda: anda a la iglesia de Saint-Eustache a rezar. Como no rezo, fui a la iglesia a buscar un poco de serenidad, arrastraba los pies sobre las frías piedras de la iglesia, pensando que debería comprar una vela y encenderla en nombre de mi abuela. Una vez dentro de la iglesia, sentí que podría llorar, amargamente, estoy tan sola como mi abuela, lejana, ahora, ya para siempre.
Mujeres que trepan a los árboles. Trifaldi, 2017, 134 p.



