Flaubert leyó a sus amigos con más criterio, Maxime Du Camp y Louis Romain, La tentación de San Antonio durante tres días y, cuando terminó, vio entre la ronquera sus gestos torcidos. La génesis de Madame Bovary fue este estruendoso fracaso.
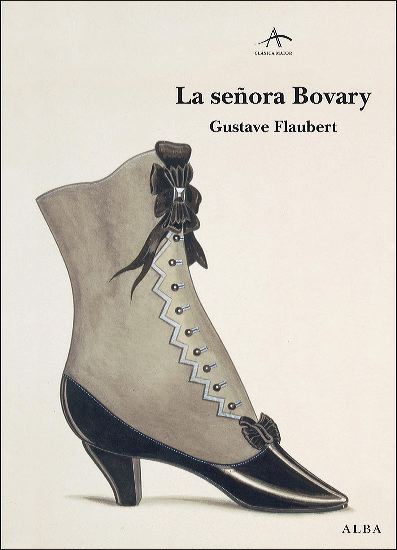 «Has trazado un ángulo cuyas líneas divergentes se pierden en el espacio; has convertido la gota de agua en torrente, el torrente en río, el río en lago, el lago en océano y el océano en diluvio; te anegas, anegas a tus personajes, anegas el asunto, anegas al lector y se anega la obra», le dijeron. Y el consejo fue que, dada su natural complejidad, eligiera la próxima vez un tema sencillo. Bien disgustado, Gustave Flaubert se fue de viaje. Recorrió Oriente con Du Camp, pese a que éste había condenado su San Antonio a las llamas, y volvió un año después a su encierro con un propósito firme y una historia clara. Una no, dos, dos que fundió porque se parecían: la primera procedía de un recorte del periódico, la otra de un recuerdo de infancia. Algunos años después les decía a sus consejeros: «Me habéis operado el cáncer lírico: mucho me dolió pero era hora de extirparlo».
«Has trazado un ángulo cuyas líneas divergentes se pierden en el espacio; has convertido la gota de agua en torrente, el torrente en río, el río en lago, el lago en océano y el océano en diluvio; te anegas, anegas a tus personajes, anegas el asunto, anegas al lector y se anega la obra», le dijeron. Y el consejo fue que, dada su natural complejidad, eligiera la próxima vez un tema sencillo. Bien disgustado, Gustave Flaubert se fue de viaje. Recorrió Oriente con Du Camp, pese a que éste había condenado su San Antonio a las llamas, y volvió un año después a su encierro con un propósito firme y una historia clara. Una no, dos, dos que fundió porque se parecían: la primera procedía de un recorte del periódico, la otra de un recuerdo de infancia. Algunos años después les decía a sus consejeros: «Me habéis operado el cáncer lírico: mucho me dolió pero era hora de extirparlo».
Y así nació Emma. Nunca le dio Gustave la importancia que el personaje hubiera deseado. El desapego de su autor fue el peor fracaso de la Bovary, el más dramático. Por los alrededores habrá unas veinte Emma Bovary, le decía a Louise Colet en una carta. Lo importante no era Emma y lo que le sucedía, lo importante no eran el personaje y la historia, lo importante era el lenguaje. El reto de hacer buena literatura con los tópicos más chatos, de documentar la necedad, el no pensamiento, de forzar la mirada y girar un poco el caleidoscopio verbal, lo justo para que viésemos que debajo del teatro, del gesto, de un acuerdo de sonámbulos con un lenguaje narcotizado, no había nada.
La relectura de Madame Bovary produce continuas ganas “de llegar a”. A la boda de Emma y Charles, para reencontrar a los invitados dibujando una cinta de colores en un camino árido. A una de las escenas eróticas más intensas y escuetas de la literatura: el traqueteo sobre adoquines de una calesa con las cortinas corridas que atraviesa París impulsada por una sola palabra: sigue. Y a la feria, al entrecruzado línea a línea de la más roma retórica de seducción (Rodolphe sabe que cuanto más se exagera menos verdad alberga la parafernalia amorosa), con las frases del pregonero desde el escenario. Y cómo no, a la escena en la que Flaubert está más cerca de juzgar a la señora Bovary, cuando ella ambiciona convertir a su marido en cirujano con catastróficas consecuencias.
Para conseguir contarnos tan bien una historia, que en principio no le interesaba demasiado, Flaubert utilizó muchas estrategias. Quizá las que más me satisfacen como lectora son dos de sus predilectas: la cosificación, la reducción a arquetipos y el animismo: da a los objetos la vida que les quita a los personajes. Un gorro, una calesa y una sombrilla son capaces de emitir sentidos. Un farmacéutico, un seductor y una suegra repiten y repiten fórmulas.
Emma era también un Quijote, pero más triste, un molde en el que se habían vertido demasiadas novelas de impecables decorados y frases soñadas. Nunca es un engaño rentable diseñar la vida por adelantado y luego rellenarla con la cera caliente de la insatisfacción. El drama de Emma es que es incapaz de producir su propio discurso, vive poseída por el más alienado de lo amoroso, un lenguaje vacío, el simulacro verbal de sentimientos que, además, pierden su efectividad erótica con la repetición. Para ella todo lo que es inmenso pronto se convierte en diminuto. No en vano inaugura el consumo como calmante para su ansiedad ininterrumpida.
Cuando decidí releer esta novela para escribir esta reseña me propuse una aventura: recopilar lo que otros dijeron. Pero es una tarea infinita y esto es una reseña.
La edición de Alba, estupendamente traducida, tiene la originalidad de traducir esta versión un poco más y la titula La señora Bovary.
Flaubert, Gustave. La señora Bovary, trad. Mª Teresa Gallego Urrutia. Alba, Barcelona, 2012. 400 pp.



